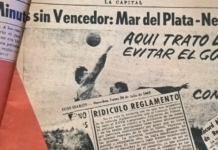La crónica de cómo el fervor político opacó a los clásicos y terminó con el big bang del 17 de octubre, sellando un destino irreversible para la Nación.
Por Carlos Aira
Resulta imposible soslayar los trascendentales acontecimientos que se fueron desencadenando entre julio y octubre de 1945. Habría que destinar un gran esfuerzo para detallar la magnitud de cada suceso. Por intensos y determinantes no dejan de ser apasionante el curso que fueron tomando los acontecimientos.
El 6 de agosto de 1945, el gobierno levantó el Estado de Sitio. La actividad partidaria, proscripta desde el 1 de enero de 1944, regresaba a la palestra con una fuerza inédita. La política se convirtió en el gran tema de los argentinos. El hombre fuerte del gobierno era Juan Domingo Perón. El vicepresidente había construido su poder a través de la secretaría de Trabajo. Salvo díscolos gremios cercanos al comunismo, el coronel había ordenado al mundo sindical bajo su órbita. En una demostración de fuerza, el 17 de julio, una enorme multitud de trabajadores respaldó a Perón. Ese era su capital político para continuar la obra del 4 de junio de 1943. Del otro lado, se gestaba una fuerza antagónica. Radicales, socialistas, comunistas y demócratas comenzaron a movilizarse y comenzaron los conflictos callejeros. Así como los trabajadores y el nacionalismo respondían al gobierno, los universitarios – en inmensa mayoría – se encolumnaron junto a la autodenominada democracia. El martes 14 de agosto, grupos universitarios salieron a las calles porteñas a celebrar el triunfo aliado en la guerra. Sus gritos apuntaron al presidente Farrell y a los obreros que un mes atrás habían apoyado a Perón: “No venimos por decreto”, “No cobramos por gritar”, “Somos los engominados”
Pero no todo era lineal. Cada día que pasaba, el reordenamiento de la política se tornaba más complejo. En una inteligente jugada, Perón convocó al veterano político radical Hortensio Quijano y le ofreció el ministerio del Interior. La presencia del Quijano dentro del gabinete introdujo al radicalismo ante su laberinto. Era la mayor fuerza política del país, pero se encontraba partido hacía veinte años. Ante esta situación, hubo un radicalismo táctico y otro ideológico. El partido estaba ante una encrucijada: los yrigoyenistas no querían saber nada con los traidores de la década infame; por su parte, los antipersonalistas deseaban volver al poder. Ellos sabían de negociaciones, pero sus socios políticos – socialistas y comunistas, aliados de la guerra mundial – no querían pactar una salida con el gobierno. Simplemente, se sentían los vencedores de la guerra por la humanidad, por lo tanto, gobernar Argentina les pertenecía.
Llegamos a septiembre. Mientras radicales y socialistas – muchos de ellos salpicados por la mácula del fraude de la Década infame – intercambiaban posibles nombres para maquinar una fórmula electoral, Perón afianzaba su posición, apoyándose en la doctrina católica y en la promesa de una armónica conciliación entre el capital y el trabajo. Pero la alianza democrática se encontraba atada a la enjundia de socialistas y comunistas, quienes exigían la capitulación total de un gobierno tildado de nazifascista. Esta postura se explicitó el 2 de septiembre en un acto realizado en el Luna Park donde Alfredo Palacios – recién retornado al país tras un año de auto exilio en Montevideo – clamó por la resistencia civil y demandó delegar el poder en la Corte Suprema de Justicia. Al día siguiente, miles de demócratas, en una clara demostración de fuerza, concurrieron al mausoleo de Bernardino Rivadavia – el hombre civil más grande del país, según la consigna – para homenajearlo en el centenario de su muerte. Aquel país convulsionado estuvo a punto de cambiar su historia el 4 de septiembre de 1945 cuando un accidente aéreo pudo costarle la vida a Perón.
Mientras tanto, el campeonato seguía su curso. El 9 de septiembre, San Lorenzo derrotó 3 a 2 a River en un clásico pletórico de fútbol y que colmó las tribunas del Gasómetro sin un solo claro a la vista. “Nunca concurrió en Buenos Aires tanto público como el que fue a ver el match River-San Lorenzo», tituló el diario Ahora. No obstante, la fiesta del fútbol quedó relegada a un segundo plano. Los acontecimientos políticos eran de una intensidad arrolladora. El espacio opositor se había unificado bajo el nombre de Unión Democrática, pero una pregunta flotaba en el ambiente: ¿Quién dirigía realmente la política del frente? Entre las sombras surgía con fuerza la figura de Spruille Braden, embajador de los Estados Unidos. Bajo la pátina de la lucha contra el nazifascismo, se escondía un claro interés estratégico: desplazar la histórica dependencia argentina de Londres hacia Washington. De hecho, Branden fue un actor clave en la organización de la Marcha de la Constitución y la Libertad. El miércoles 19 de septiembre de 1945 no fue un día más. Al mediodía, más de 200.000 personas se habían congregado frente al Congreso de la Nación y, desde allí, se movilizaron hacia Plaza Francia. Los dedos en V de los presentes simbolizaban el Victory de Winston Churchill. El éxito de la marcha había dejado un mensaje: el gobierno de Farrell y Perón tenían los días contados.
El aire porteño se hizo irrespirable. El 27 de septiembre, el general Arturo Rawson encabezó una asonada militar. La intentona fue abortada, pero la respuesta fue la resurrección del Estado de Sitio y la censura a la prensa. Coincidentemente, el embajador Braden finalizó su ciclo al frente de la embajada y retornó a su país. La Nación se transformó en un volcán a punto de estallar. Los claustros universitarios se convirtieron en trincheras, tomados por miles de estudiantes que alzaban la bandera de la intransigencia: no abandonarían hasta ver la caída del binomio Farrell-Perón. Para colmo de males, la tensión se cobró una vida: al anochecer del 4 de octubre, la Avenida de Mayo fue testigo del asesinato del joven estudiante Salmún Feijoo. El clamor de radicales y universitarios se transformó en una exigencia: que el poder fuera entregado al Dr. Juan Álvarez, Procurador General de la Nación. El gobierno de Farrell, aferrado a su decoro, lo consideró un desaire. No obstante, la salida negociada tenía una condición ineludible: la dimisión de Perón. Sin apoyo por parte de sus compañeros de armas, el coronel presentó su renuncia el 8 de octubre. Ese día, Perón cumplía 50 años (¿o tal vez 52?)
Junto a Perón, también renunciaron Hortensio Quijano y Armando Antille, ministro de Hacienda. El viernes 12 una multitud se congregó en la Plaza San Martín demandando la renuncia total del gobierno. Esa tarde, Racing goleó 4 a 1 a Boca en la final de la Copa Competencia Británica en el Gasómetro de Avenida La Plata. Al tiempo que la Academia conseguía una sonrisa en un año oscuro, el coronel Juan Domingo Perón fue enviado a la isla Martín García como último recurso para descomprimir la conmoción que sacudía los cimientos de la República. El sábado, el coronel Eduardo Ávalos se transformó en ministro de Guerra, Interior y Hacienda. Al cual podemos sumar su cargo al frente de la Asociación del Fútbol Argentino. El domingo 14 hubo fútbol. En Avellaneda, Racing cayó 3 a 1 ante Ferro y parecía peligrar su lugar en Primera División. En la Boca, los viejos diablos rojos se hicieron un último festín. Independiente derrotó 3 a 2 a Boca con Raúl Leguizamón en plan estelar y una nueva fórmula: Erico de lanzador y Capote de la Mata definiendo. Durante todo el partido, los hinchas xeneizes vivaron a Ernesto Lazzatti, separado del equipo en un conflicto con la directiva que provocó un amago de renuncia de Sánchez Terrero. Pero el país no tenía la cabeza puesta en el fútbol. Transformado en un hombre de inmenso poder, Avalos intentó tejer una compleja telaraña política: unir la revolución de junio de 1943 al radicalismo intransigente en la figura de Amadeo Sabattini. Sin embargo, la negativa del cordobés dejó la salida inconclusa. Mientras tanto, el radicalismo democrático se confundía en su propio laberinto de candidaturas fallidas.
No obstante, algo invisible para las elites estaba latente: el subsuelo de la patria se había sublevado. Los cambios sociales habían calado hondo, alcanzando a millones de argentinos; un detalle que los democráticos ignoraron, quizás por la ausencia de esas personas en su cotidiano roce social. La chispa se encendió el martes 16 de octubre. Encabezados por Cipriano Reyes, los obreros de la carne de Ensenada y Berisso rompieron el silencio tomando las calles para exigir la libertad de Perón. El miércoles 17 de octubre de 1945, la Capital Federal amaneció bajo un sol radiante. Ese día se transformó en un hito en la historia argentina. Desde la madrugada, miles de trabajadores comenzaron a cruzar el Riachuelo, sumándose a una marcha imparable en reclamo de su líder. Mientras tanto, a las 7:17, Perón ingresaba al Hospital Militar, en el barrio de Palermo. Ante la marea humana, la policía optó por la inacción. A las 9:30, más de 10.000 obreros ya habían cruzado el Puente Pueyrredón. Una hora más tarde, una columna que se extendía a lo largo de diez cuadras caminaba por la avenida Montes de Oca. “Grupos aislados que no representan al autentico proletariado argentino tratan de intimidar a la población”, tituló Crítica. Las radios daban cuenta de un suceso inédito: miles de personas se congregaban en distintos puntos de la Capital Federal. No existía una marcha organizada. Se estaba gestando el Día de la Lealtad.
A medida que transcurría la tarde, la Plaza de Mayo se convirtió en el epicentro de un fenómeno popular sin precedentes: más de 300.000 personas se habían congregado, vistiendo en su mayoría ropas humildes, y observados con una mezcla de extrañeza y asco por muchos intelectuales. Jorge Luis Borges recordó: “Usted no sabe lo que fue eso, horrible. Algo tremendo». Por su parte, el escritor Ezequiel Martínez Estrada calificará a los hombres y mujeres que llenaron la plaza como “individuos sin nobleza…turba…populacho…horda…recogida con minuciosidad del hurgador en los tachos de basura, residuos sociales, hez de nuestra sociedad, chusma, pueblo miserable de descamisados y grasitas, desdichado pueblo que ha perdido el respeto, nuevo tipo étnico de cabecitas negras y peloduros”.
Las icónicas patas en la fuente inmortalizaron la jornada. Al llegar el anochecer, el clamor se hizo unísono: utilizando la pegadiza melodía italiana de Dove stá Zazá, la multitud coreó acompasadamente “¡Perón! ¡Perón! ¡Perón!”. A las diez de la noche, el medio millón de argentinos reunidos exigió la presencia de su líder. El coronel Ávalos, acorralado por la multitud, se vio forzado a negociar con Perón su liberación y renuncia a cambio del retiro de la multitud. Finalmente, a las 23:10 del miércoles 17 de octubre de 1945, Juan Domingo Perón salió al balcón de la Casa de Gobierno. En ese instante, se produjo el big bang de la historia argentina. Aquella noche desató un huracán en la historia que lo cambiaría todo, incluso para el fútbol, sellando un antes y un después irreversible en la Nación.
Carlos Aira es periodista y escritor. Autor de Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames. Conductor de Abrí la Cancha (lunes a viernes, de 16 a 18hs)